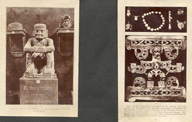 |
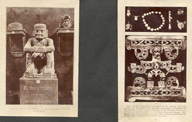 |
FICHA CATALOGRÁFICA
134. Álbum de fotografías. Sin pasta. 18 folios de cartoncillo negro engrapadas.
7 x 4 3/4" con fotografías sepia adheridas.
Descripción por folio.4) Foto 1. El Indio Triste.
2 x 3"
[Al pie: "Museo Nacional. Galería de monolitos. Escultura azteca vulgarmente llamada / 'El Indio Triste'".]Foto 2. Joyería.
1 7/8 x 3 1/8"
[Al pie: "Plate XXXIV. (a) The Gold Work of the Ancient Mexicans / excited the Wonder of the Spanish Conquerors. Comparatively / few examples, however, have come down to us; (b) Many Ornaments / of Gold are found in the Graves of Costa Rica and Panama. The / Keith Collection contains a very fine series of these pieces illustrating / all the forms as well as the technical processes. / 173".]
NOTA
El Indio Triste
José Juan Tablada incluyó una fotografía de la escultura El Indio Triste como pieza final de la serie que utilizó para ilustrar el capítulo "Arte precortesiano", con el que inicia su Historia del arte en México (1927). Las otras esculturas de esta serie son: Cuauhxicali Ocelotl, dos cabezas colosales de serpiente del Coatepantli del Templo Mayor, la Cuatlicue [sic] Máxima (dos fotos, una anterior y otra posterior), Techichi, Cabeza del indio muerto, Cabeza de Caballero Águila y "Pigmeo bufón". Tablada consideraba que el arte indígena anterior a la Conquista era "arte aplicado, íntimamente unido a la vida doméstica, social y religiosa, de carácter ornamental en casi todas sus manifestaciones, excepto en los manuscritos pictóricos (códices)" (p. 16). En los frescos asociados a la arquitectura y en la arquitectura misma era "más que ornamental, puesto que manifestaba los credos religiosos en forma exotérica para llevar al ánimo del vulgo, por medio de las representaciones plásticas, la pragmática, política y religiosa" (p. 17).
Después de mencionar que el arte tenía un gran alcance social en estos pueblos regidos por teocracias militares, Tablada afirma que los caracteres esenciales del arte indígena eran el religioso y el ornamental, siendo el primero ocasional y el segundo constante. Enseguida, ensaya una caracterización –que se quiere más precisa– en la cual tipifica el arte indígena como ni reproductivo-naturalista, ni abstracto, ni impresionista; con estilizaciones y convencionalismos que revelan un propósito decorativo; y como un producto no de formas exteriores que se imponen tiránicamente al artista sino de reformaciones [sic] y distorsiones que éste consideraba favorables a su expresión. Los ejemplos directos que "ilustran" esta confusa caracterización corresponden, según Tablada, a las seis primeras fotos: el Cuauhxicali Ocelotl, las dos cabezas de serpiente del Coatepantli, las dos vistas de la Cuatlicue y el Techichi. La Cabeza del indio muerto y la Cabeza del Caballero Águila son "excepciones" que le parecen "naturalistas". Se trata de "ejemplos aislados" que no modifican la generalidad de los caracteres apuntados y que, junto con las dos últimas figuras –la que califica como "Pigmeo bufón" y el famoso Indio Triste– podrían ser "retratos en que fuese el parecido la condición esencial" (véase pp. 17-18).
Al parecer, Tablada tenía una especial simpatía por la escultura "El Indio Triste", pues hace alusión a ella en varias crónicas como modelo de un estereotipo gestual o de actitud. Por ejemplo, al referirse al estado de ánimo del artista plástico Luis Hidalgo en Nueva York, lo califica como fluctuando entre la "máscara del Indio Triste" y las "cabecitas totonacas" (El Universal, 8 de diciembre de 1929). Tablada suele colocar la imagen del Indio Triste al lado de la Coatlicue como figuras protagonistas del Salón de Monolitos del Museo Nacional. A propósito de una serie de incidentes que el poeta juzga como un "regreso a la Edad de Piedra", comenta que en el Salón de Monolitos las esculturas están riendo: "la diosa del agua se deshace en lágrimas... Y la gran Cuatlicue [sic] se palpa las costillas... Y el 'Indio Triste' es todo risas" (Excélsior, 16 de junio de 1938). También para hablar del Día de la Madre en México, Tablada pone en escena un "drama doméstico" en el que los personajes son "Cabecita Totonaca", una risueña sirvienta que está aprendiendo a leer, y "Coatlicue", una cocinera que ha padecido el ser preñada, abandonada y maltratada por haber sido "deshonrada". Totonaca explica el homenaje que implica el Día de la Madre y Coatlicue cuenta su trágica historia. Al final, llena de pesadumbre y cólera, Coatlicue muestra "la sonrisa entre cruel e irónica del socarrón 'Indio Triste'". Así termina esta fábula con esculturas precortesianas como personajes, en la cual Tablada pide que haya un respeto real a las madres y a las mujeres en general (Excélsior, 15 de abril de 1938). Además de estas alusiones a la figura del Indio Triste, vale la pena mencionar que uno de los dibujos de Tablada incluidos en este catálogo lleva por título "India Triste".
Sobre la escultura del Indio Triste hay una leyenda que Tablada seguramente conoció a través de la obra de Luis González Obregón. El poeta se refiere a este notable historiador en una crónica en la que defiende los bienes culturales de la nación y enaltece no sólo aquellos que, por desgracia, se encuentran en museos extranjeros, sino también aquellos que los norteamericanos no han podido comprar:Don Luis González Obregón, mi querido amigo, ha perfumado a la patria entera con aromas de leyenda y al lado de él, la mansa y deleitable archicofradía de los amantes de la historia, exhuman tesoros, consolidan hechos, aquilatan bellezas y al robustecer la tradición que es la esencia del civismo y del nacionalismo, saturan la atmósfera espiritual que respiramos, no sólo con vitales oxígenos, sino con esos aromas de los huertos sellados de antaño a cuyo conjuro se vitaliza el pasado y los que parecían fantasmas, asoman redivivos, tórnanse locuaces y confortan con el misterio y la poesía de sus vidas singulares, las nuestras, inánimes e idénticas... (El Universal, 22 de agosto de 1926)La actitud de Tablada hacia González Obregón no siempre fue la misma. En su Diario, el 6 de octubre de 1905, consta una disposición diametralmente opuesta:Escribir un cuento que critique la vana erudición, la inocencia de los sabihondos que se dedican con aire profundo a averiguar cosas que a nadie le importan. El cuento sería la monografía de los calzones de un virrey, se llamaría: Las bragas de O'Donojú y llevaría en tête esta dedicatoria lapidaria:En Las calles de México (1922), Luis González Obregón recoge la antigua tradición de "Las calles del Indio Triste", 1a. y 2a. del Indio Triste –conocidas como 1a. del Correo Mayor y 1a. del Carmen, en tiempos del renombrado historiador– y que ahora se encuentran del cruce de Correo Mayor y Moneda, hacia el norte. Según cuenta el autor, a raíz de la Conquista, el gobierno español se propuso proteger a los sobrevivientes de la nobleza azteca. Algunos habían sido hechos prisioneros y otros se habían presentado voluntariamente a servir a los conquistadores, alegando que habían sido tiranizados por Moctezuma II. Sin embargo, la protección no era altruista sino que obedecía al interés de tenerlos como espías para detectar conjuras y evitar cualquier levantamiento.A Luis González Obregón
amigo erudito
historiógrafo sutil
Dedico estos
Calzones
Ex cordeY en ese cuento se pondría en claro todo lo que atañera a la prenda íntima, con mucha doctrina y gran acopio de datos y se investigaría si la flatulencia escapada al prócer en tal apuro de su vida había dejado en la tela huella o no... [p. 64].
En una de las casas de dichas calles, a mediados del siglo XVI, vivía uno de aquellos indios nobles que, a cambio de favores, realizaba tareas de espionaje. Poseía casas suntuosas, sementeras, ganados, aves de corral y joyas de sus antecesores: discos de oro, anillos, brazaletes, collares de chalchihuites, bezotes de obsidiana, ricas ropas con plumajes hermosos, esteras, sillones y muchas otras cosas que constituían un verdadero tesoro. El indio, aunque había sido bautizado, se confesaba y comulgaba, tenía un santocalli privado donde adoraba a sus antiguos dioses. Llevaba una vida disipada, llena de placeres carnales con múltiples mancebas, y se entregaba a los vicios de la gula y la embriaguez.
De tanto exceso, el indio acabó por embrutecerse y se volvió supersticioso y atormentado por el temor a sus dioses y al diablo. Adelgazó, perdió la memoria y olvidó el papel que le había encomendado el virrey. Mientras tanto, una conspiración se fraguaba para degollar a todos los castellanos, comer sus carnes, quemar sus imágenes y reinstalar a los antiguos príncipes. El virrey supo de la conjura por otro espía, ejecutó a los involucrados y decidió no dar el mismo castigo al indio descuidado, sino solamente confiscarle todos sus bienes. De la noche a la mañana, el indio se vio sin nada y fue abandonado por sus mujeres y amigos. No tuvo ya cómo satisfacer sus apetitos y enfermó aún más. Casi desnudo, buboso, flaco y con los ojos hundidos, permaneció en cuclillas (así se sentaban los indios), viviendo de la caridad pública, en la esquina de las calles que limitaban sus antiguas propiedades. Muchos lo contemplaban con desprecio y se burlaban de él; algunos soberbios encomenderos le escupían y le daban puntapiés; pocos se apiadaban y le daban agua, pan, almendras y cacao. En cuclillas, con los brazos cruzados sobre las rodillas, el indio pasaba noches y días con la mirada perdida, a veces mudo y otras llorando, pero siempre solo y triste: lo torturaban los recuerdos de su antigua grandeza, en contraste con su situación. La gente, entre burla y compasión, lo empezó a llamar el Indio Triste.
Cuenta la tradición que el indio dejó de comer, sumido en infinita melancolía, y que unos frailes franciscanos recogieron su cuerpo inanimado para darle sepultura en el cementerio de la iglesia de Santiago Tlatelolco. El virrey, para dejar un escarmiento ejemplar a los espías descuidados, ordenó que se labrara en piedra la efigie del indio triste, sentado en cuclillas, con los brazos cruzados sobre las rodillas, los ojos llorosos y la lengua sedienta, y que se colocara en el mismo lugar. Durante muchos años la estatua permaneció ahí, hasta que fue trasladada, primero a la Academia de Bellas Artes, donde la vio en 1794 el capitán Dupaix, y después al Museo Nacional, donde se puede ver en el Salón de Monolitos. Desde entonces, las dos calles llevan el nombre de Calles del Indio Triste.
Luis González Obregón cuenta que esta leyenda –relatada por un vecino del lugar, quien aseguraba haberla recibido por tradición de sus antepasados– tiene sus problemas y que otras versiones la niegan. Una de ellas afirma que en dichas calles existió el Palacio de Axayácatl, de donde procedía la estatua, la cual, dada su postura, fue usada por los españoles para ponerle entre las manos una bandera. Otra niega que ese palacio haya sido usado como cuartel por los españoles y sostiene que la estatua era un portaestandarte que se encontraba en el Templo Mayor de Huitzilopochtli. La escultura, como tantos ídolos del gran Teocalli fue a dar a manos de algún conquistador, quien la colocó afuera de su casa, donde el pueblo la comenzó a llamar el Indio Triste.
RMS